Latinoamérica se queda atrás en la regulación de criptomonedas
En un momento en que las criptomonedas, los contratos inteligentes y las aplicaciones descentralizadas se consolidan como parte del sistema financiero global, Latinoamérica aún no ha definido un marco regulatorio claro y funcional. Esto no solo frena la innovación, sino que también pone en riesgo a millones de usuarios e inversionistas en la región.
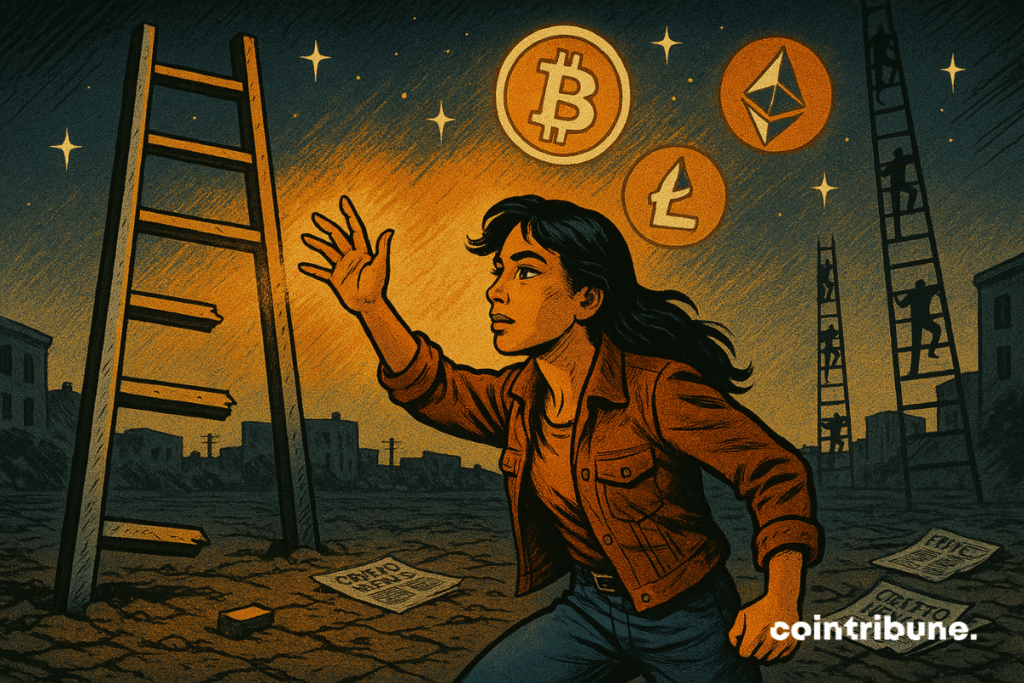
En resumen
- Latinoamérica carece de una regulación clara para criptomonedas, frenando innovación y seguridad.
- Europa y EE.UU. avanzan con modelos más estructurados, mientras la región sigue fragmentada.
- Sin cambios urgentes, LATAM perderá talento, inversión y liderazgo en tecnología blockchain.
Para entender mejor el panorama, conversamos con Jazmín García, fundadora de Nohbek, una plataforma de servicios BAAS (Blockchain as a Service) especializada en soluciones Web 3.0 y transformación digital. Reconocida por su labor como experta en regulación, Jazmín advierte: “En Latinoamérica cumplimos por obligación, no por convicción; si no hay ley, no hay buenas prácticas, lo que nos hace seguir siendo reactivos, no preventivos”.
El caso de Europa: MiCA como modelo a seguir
En abril de 2020, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entró en vigor en diciembre de 2024. Se trata de la primera legislación integral que regula no solo criptomonedas, sino también stablecoins, tokens, exchanges y emisores de criptoactivos.
MiCA obliga a los proveedores de servicios a registrarse, cumplir con reglas contra el lavado de dinero, y presentar white papers detallados. Uno de los casos más visibles fue el de Tether (USDT), que no obtuvo licencia y fue eliminado de exchanges europeos.
MiCA marca un antes y un después. Es clara, operativa, y da certeza jurídica a todos los actores. En Latinoamérica estamos muy lejos de algo similar.
Estados Unidos: múltiples agencias, pero sin marco unificado
A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos aún carece de una ley federal única que regule de forma integral el ecosistema cripto. En su lugar, ha construido un sistema fragmentado en el que distintas agencias abordan aspectos específicos:
- La US Securities and Exchange Commission (SEC) regula los criptoactivos que considera valores, como en los casos de Ripple y Binance.
- La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervisa activos vinculados a commodities.
- El Internal Revenue Service (IRS) trata los criptoactivos como propiedad para efectos fiscales, obligando a declarar ganancias y pérdidas.
- La Financial Crimes Enforced Network (FinCEN) impone estándares de KYC y AML a plataformas de intercambio.
- Empresas como Chainalysis apoyan al gobierno en la detección de operaciones ilícitas mediante inteligencia artificial.
Adicionalmente, algunos estados como Wyoming han dado pasos más firmes, reconociendo legalmente a las DAOs y promoviendo legislación local pro-cripto.
Si bien este entramado institucional permite cierto grado de regulación funcional, el país aún enfrenta el reto de homologar criterios entre agencias y ofrecer mayor claridad legal para usuarios, empresas y desarrolladores. La falta de un marco federal cohesivo genera incertidumbre, especialmente para quienes buscan operar a nivel nacional.
Latinoamérica: entre avances y retrocesos
Aunque el panorama en Latinoamérica es diverso, predominan los enfoques parciales o ausentes. Algunos ejemplos:
- El Salvador reconoció Bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Pero sin una campaña educativa robusta, la adopción ha sido limitada.
- Brasil aprobó una ley en 2023 que regula a los proveedores de servicios financieros tecnológicos, incluyendo cripto.
- Argentina permite comprar y vender criptomonedas legalmente, aunque sin una legislación específica.
- Perú y Colombia tienen proyectos de ley en debate, sin implementación aún.
- Bolivia prohíbe el uso de criptomonedas como medio de pago.
- Ecuador anunció una regulación en 2022 que aún no ha salido a la luz.
Estamos viendo esfuerzos aislados. Pero sin coordinación regional, sin estándares mínimos, y sin voluntad política, se corre el riesgo de perder la carrera por el liderazgo tecnológico.
Uno de los puntos clave que destaca García es que los gobiernos siguen viendo a blockchain únicamente como sinónimo de criptomonedas. Pero la tecnología tiene múltiples aplicaciones como trazabilidad de productos agrícolas e industriales, sistemas de identidad digital descentralizada, transparencia en contrataciones públicas y programas sociales, automatización de auditorías y procesos legales y gestión de derechos digitales y propiedad intelectual.
Blockchain no es el enemigo. Pero en muchos gobiernos, incluyendo el de México, aún se asocia con estafas, especulación o dinero ilícito. Esa visión limitada nos está dejando fuera del futuro.
México: el divorcio normativo
México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en regular a las fintech, con la Ley Fintech de 2018. Sin embargo, el marco se ha quedado corto frente a la velocidad con la que evolucionan los modelos de negocio basados en criptoactivos.
La Ley Fintech no contempla a los protocolos DeFi, los DAOs ni el staking. La única norma contable, la NIF C-22, solo aplica si se usa como medio de pago. Y fiscalmente, puedes declarar ingresos por cripto, pero no deducir pérdidas. Es un sistema contradictorio.
Este desajuste genera lo que ella llama un “divorcio normativo” entre las leyes contables, fiscales y financieras, que obliga a las empresas a navegar un laberinto legal para poder operar.
El riesgo de no regular: fuga de talento e inversión
La falta de claridad legal no solo afecta a los usuarios. También aleja inversiones, desalienta a desarrolladores, y obliga a startups latinoamericanas a migrar a jurisdicciones como Estonia, Portugal o Emiratos Árabes Unidos, donde la regulación ya contempla escenarios descentralizados. “Sin reglas claras, el talento se va. No quieren estar en un país donde operar puede ser considerado ilegal en cualquier momento”, agrega Jazmín.
De acuerdo con el informe Crypto Ownership Report 2024 de Triple A, Latinoamérica concentra más de 55 millones de personas que poseen criptoactivos, ubicándose como una de las regiones con mayor adopción global. Ignorar esta realidad no solo expone a los usuarios, sino que deja a los países fuera de la competencia por inversión, talento y desarrollo tecnológico.
Más allá de leyes técnicas, la región requiere varios factores para entrar al juego:
- Involucrar a los actores del ecosistema en mesas de trabajo legislativas.
- Generar campañas educativas desde los gobiernos.
- Evitar regulaciones prohibitivas, y en cambio fomentar un marco flexible y pro-innovación.
- Diseñar marcos integrales, no parches fiscales o contables desconectados entre sí.
Si Latinoamérica quiere formar parte del futuro de las finanzas, necesita dejar de reaccionar y empezar a construir. Porque en el nuevo orden financiero descentralizado, la regulación no es una barrera: es una herramienta para liberar el potencial de la tecnología.
¡Maximiza tu experiencia en Cointribune con nuestro programa "Read to Earn"! Por cada artículo que leas, gana puntos y accede a recompensas exclusivas. Regístrate ahora y comienza a acumular beneficios.
Fernanda González es estratega en comunicación, columnista y speaker especializada en tecnología, cripto y venture capital en América Latina. Ha acompañado a startups, fondos y plataformas web3 en su posicionamiento regional, con un enfoque en innovación, inclusión financiera y adopción tecnológica. También es fundadora de Kostik, una agencia que combina relaciones públicas con análisis estratégico para empresas en crecimiento.
Las ideas y opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no deben tomarse como consejo de inversión. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.